"Lo que no se ve", de Cristina Fernández Cubas
 |
| Tusquets Editores. Barcelona, 2025. |
“No voy a decir el título porque
nunca lo hago hasta que el libro está en máquinas, pero sí puedo decir que,
esta vez, el título del volumen no es el de uno de los cuentos.”
C. Fernández Cubas, 25/05/2025
Hace cuatro meses, Cristina
Fernández Cubas nos anunciaba la publicación de su nuevo libro de cuentos para
septiembre de este año. Han pasado diez años desde que leímos por primera vez
los seis relatos de La habitación de Nona
(Premio Nacional de Crítica, 2015). Y con septiembre ha llegado Lo que no se ve, la nueva antología que
los lectores-cómplices estábamos esperando. Y no, esta vez el título del
volumen no se corresponde con uno de los cuentos, que solía ser el tercero,
como en Mi hermana Elba (1980), Los altillos de Brumal (1983) o El ángulo del horror (1990).
El
cuento es, sin duda, el género por el que la autora ha sido reconocida por el
público y por la crítica con una serie de premios importantes, como el Nacional
de Narrativa, en 2016 o el Nacional de las Letras Españolas, en 2023. La
crítica señala dos rasgos inherentes a la obra de Cristina Fernández Cubas: la
originalidad y la calidad de su literatura.
En
los seis relatos que conforman Lo que no
se ve podemos reconocer el sello personal de la autora, tanto en aspectos
temáticos como formales. Son historias con una disposición más o menos lineal
de lo que sucede, narradas por una voz intimista que casi siempre se
corresponde con la del/la protagonista. Así ocurre en cuatro de los cuentos.
En “¿De
qué se habla en las fiestas?” la protagonista relata, tal como lo recuerda, el
momento de llegada al instituto tras dejar atrás el colegio. Lo vive como un
periodo de libertad. Vuelve el tema de la amistad entre dos chicas, con la
complicidad adolescente en un entorno acosador dentro del marco escolar. Pero
en un instante preciso, la relación entre ellas cambia y adquiere nuevos
pliegues.
“Pero, por primera vez, la vi como la veían
ellas.”
En “La hermana china”
la protagonista habla desde su memoria y su intimidad, cuenta las relaciones
con su hermana mayor, una niña perfecta, “tan
frágil, tan etérea, tan distinta de mí, corpulenta, grandota…¿fea?”, que
fue adoptada en China cuando era un bebé. Su nombre, Violeta, nos lleva sin
esfuerzo a pensar en Lúnula y Violeta, cuento
en el que la autora explora también el tema del doble y la pérdida de la
identidad. Parece, en estos relatos, que el espejo es siempre la mirada de las
demás, ya sean amigas o hermanas, porque nos devuelve una imagen extraña, ajena
a nuestra percepción. Y es justo en las separación de las hermanas cuando
Adelfa, protagonista y narradora, recupera su identidad.
“Monomio”, el tercero
de los cuentos, ocupa el espacio central del libro y es el más desasosegante y perturbador
porque se adentra en el lado oscuro, en la incursión de lo insólito. Una mujer
narra, muchos años después, una escena a la que ella no asistió: ocurrió en su
juventud, cuando sus amigos universitarios se atrevieron a invocar al “Otro”, a
la figura diabólica. Ella narra algo del pasado que no vivió y aparecen, por
tanto, las conjeturas sobre de qué manera ese hecho modificó las vidas de sus
cuatro amigos.
“Il buco” es el único
relato con un narrador protagonista masculino. Asistimos al declive de una
pareja que se encuentra de viaje por una ciudad italiana, M***. Bruno visita la
catedral él solo porque “A Lila las
catedrales la traen al pairo”; sumido en pensamientos y cábalas sobre qué
hubiera sido de su vida con Enma, su pareja anterior, atraviesa de repente un
umbral.
“Y leo un cartel en varios idiomas: ZONA EN
OBRAS. PROHIBIDO EL PASO.”
¿Zona en obras o zona
de paso a otras dimensiones? El cruce al otro lado es uno de los motivos
recurrentes de la autora. Para que la realidad, aparentemente normal (la visita
a una catedral en solitario), se quiebre y afloren las grietas, se precisan
técnicas como la suplantación de los espacios reales por otros más subjetivos,
más propios del subconsciente, el espacio se difumina y se alteran las
dimensiones espacio-temporales. Se fusionan lo real y lo imaginado. Pero ¿acaso
los recuerdos, lo imaginado o las ensoñaciones no forman parte de aquello que
percibimos como lo real?
“Cierro los ojos y aspiro una bocanada de aire. La catedral no huele a catedral. Por lo menos en la zona en que me encuentro. (...) Aspiro de nuevo. Es un olor a limpio, a pintura fresca, a barniz. Vuelvo a pensar en Enma. A recordarla. La veo de joven, de muy joven, tendiendo la ropa en una azotea. Yo la miro desde una ventana. Estamos en Grecia,, no hemos cumplido aún los veinte años, somos compañeros de facultad. Mucho más que compañeros.”
Los relatos narrados
en tercera persona son “Tú Joan, yo Bette” y “Candela viva”, el primero y el
último del libro, respectivamente, porque, para Cristina Fernández Cubas, “el
libro es un buque en el que la carga debe estar bien estibada”. En “Tú Joan, yo
Bette” aparecen algunas constantes de la narrativa breve de la autora: de nuevo
el juego de espejos y del doble permite explorar una relación entre hermanas
con intercambio de identidades. Pero esta vez con un plano metaliterario, la
ficción dentro de la ficción, con sus propios escenarios y disfraces para
construir un ángulo nuevo desde el que observar y escuchar a uno de “esos
narradores omniscientes” que
En “Candela viva”, el
relato que cierra el volumen, nos adentramos junto a Jana, la protagonista, en
un establecimiento muy singular, “un lugar ideal para las confidencias” según
lo describe Candela, la dueña de la cerería. Aquí la creación de la atmósfera y
el ambiente va transformando el lugar, desde lo cotidiano:
“Se diría que la cerería siempre estuvo allí, sin nada en el exterior que la distinguiera de las casas vecinas, tan integrada en el entorno que solo ahora se explicaba el hecho de que le hubiera pasado inadvertida.”
Y, al traspasar la
puerta de la cerería, cruzamos el umbral hacia la dimensión de lo insólito,
donde se diluyen la consistencia de la memoria, de los recuerdos, donde el
tiempo se encoge y aparece la necesidad de compartir “la película de su vida”,
como si la hora de hacer un recuento (que no un balance) hubiera llegado.
“El tintineo de unas campanillas la trasladó a tiempos casi olvidados.”
Cristina Fernández Cubas ha
confirmado en recientes entrevistas de promoción que algunas de las reflexiones
de Jana son propiamente suyas, como la sensación de que la vida va demasiado
deprisa. Aunque su lectura desprende un tono de leve melancolía, en “Candela
viva” la intrusión del elemento extraño produce una sensación de sosiego en la
protagonista que le permite “contar o recontar” el relato de su vida. Y Jana lo
hace intentando seguir un proceso de narración, como si de literatura, como si
de un nuevo cuento se tratara:
“Pero no quiso demorarse en esas vidas ajenas que en ningún momento llegaron a ser suyas. Las despidió de un manotazo y volvió decidida a su relato. Intentó resultar hábil y directa, evitar repeticiones privilegiar elipsis, revivir, en fin, las distintas etapas de su existencia con las palabras justas, las imágenes exactas.
No sé, tal vez sea una
intuición errónea de esta lectora, pero Lo
que no se ve y, más concretamente este relato, ha desvelado un cambio: si
bien la percepción del hecho insólito por parte de los personajes se produce
normalmente con inquietud y desasosiego, parece que ahora la autora subvierte
sus propias reglas ya que, cuando el ámbito de lo real se transforma en algo
extraño, lo que siente Jana es calma, sosiego, descanso y satisfacción, tanto
en sus percepciones sensoriales como en sus pensamientos.
“Y no podía menos que sentirse liviana, etérea, con los principales hechos de su vida perfectamente estibados en su equipaje. maleta, neceser, maletín y bolsa de viaje que ahora ya no visualizaba vacíos, expectantes, sino llenos a rebosar.”
Más allá de una mera
intuición de lectura, Lo que no se ve confirma
la solidez del universo narrativo de la autora, con la presencia de temas
relevantes como la búsqueda de la identidad, articulada reiteradamente mediante
el motivo del doble, el paso a la edad adulta, la incomunicación, la soledad o
el extrañamiento, entre otros; temas que en cada libro de Cristina Fernández
Cubas se actualizan y se refuerzan. También aparece el motivo recurrente del
umbral o esos espacios liminales entre ambos mundos narrados en el texto: el
referencial, reconocible por el lector y el lugar donde habita “lo que no se
ve”.


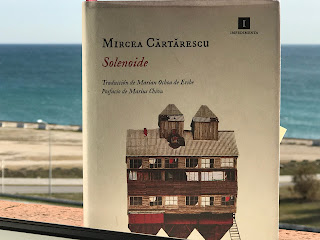

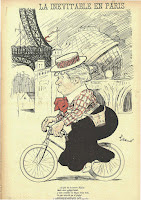
Comentarios
Publicar un comentario