"Temporada de huracanes", de Fernanda Melchor
Fernanda Melchor
(Veracruz, México, 1982) forma parte de una nómina de autores (en su mayoría,
mujeres) que están transformando la literatura latinoamericana en el siglo XXI.
Más allá de las peculiaridades de cada país, asistimos fascinados a un cambio que
empieza a ser sólido en toda la narrativa escrita en español. Variaciones sobre
el punto de vista, sobre las voces que narran, la hibridez de géneros, la
estructura o la naturaleza de los personajes son propuestas de experimentación
que vienen de lejos, de las vanguardias que no se agotan nunca. Y generan obras
rompedoras, algunas con texturas cercanas a lo fantástico, muchas con denuncia
de la violencia estructural del continente, violencia contra las mujeres en
ámbitos privados, pero también la ejercida por el narcotráfico y la corrupción
en lo social. Son narrativas potentes, radicales, que responden a los nuevos
tiempos y que rompen con lo convencional y el artificio.
Nombres como Mariana Enríquez (Argentina), Valeria Luiselli
(México), Nona Fernández (Chile), Guadalupe Nettel (México), Samanta Schweblin
(Argentina), María Fernanda Ampuero y Mónica Ojeda (Ecuador), Margarita García
Robayo (Colombia) o Cristina Rivera Garza (México) son algunas, pero hay muchas
más.
En Temporada de huracanes (2017),
su segunda novela, Fernanda Melchor despliega una experiencia lectora que
asombra, impacta y sacude al lector. Sus diálogos y descripciones contienen toda la crudeza, la sordidez y la
autenticidad que emana de la violencia constante de las vidas de sus
personajes. La novela se inspira en la crónica real de un crimen que se cometió
por 2010 o 2012 en la zona. La noticia hablaba del hallazgo del cadáver de un
brujo y la detención del asesino y dos cómplices, uno de los cuales andaba en
silla de ruedas. Pienso ahora en el personaje de Munra, un hombre lisiado por
un accidente y necesitado de muletas que colabora en el transporte del cuerpo
desde la casa hasta el canal. Es testigo y declarante en la novela. Así, la
autora lleva a cabo un enorme trabajo de investigación con los datos reales
para hilvanar la trama de Temporada de
huracanes y dar voz a todos los personajes que, de una manera u otra, están
en relación con el crimen de la Bruja Chica.
La novela está
construida sobre una doble voluntad de estilo. La primera tiene que ver con la
estructura: dividida en ocho capítulos de desigual extensión que mantienen
cierta independencia, tanto por el tono como por la voz que narra en cada uno
de ellos. Se trata de capítulos río, no cronológicos, cada uno con el foco
puesto en un personaje distinto y en los que se desborda el lenguaje, sin
pausas, sin puntos; con una oralidad potente, sin filtros, descarnada. Así,
predomina el estilo continuo sin división en párrafo, sin cambios de
tipografía, con diálogos internos que suenan desde dentro, muy naturales. Cada
personaje parece abocado a su destino, incapaces de enfrentarse a sus emociones
porque están asfixiados por la violencia imperante. Los sucesos son presentados
en un tono mítico, de tragedia, como marcados por un destino inevitable, un
tono que conecta con el realismo mágico de García Márquez o Juan Rulfo.
“Dicen que la plaza anda caliente, que ya no tardan en mandar a los marinos a poner orden en la comarca. Dicen que el calor está volviendo loca a la gente, que cómo es posible que a estas alturas de mayo no haya llovido una sola gota. Que la temporada de huracanes se viene fuerte. Que las malas vibras son las culpables de tanta desgracia: decapitados, descuartizados, encobijados, embolsados que aparecen en los recodos de los caminos o en fosas cavadas con prisa en los terrenos que rodean las comunidades.”
También hallamos voluntad de estilo
en torno al lenguaje, tanto en el léxico y en el registro local, que sin
embargo, suena tan natural como universal, como en la sintaxis y las
estructuras gramaticales. La fuerza está en el ritmo, en la polifonía de voces
para dar cuenta al lector de las implicaciones de cada uno en el crimen de la
Bruja. Tal multiplicidad de narradores da muestra de la violencia ejercida por
y sobre toda la colectividad. Un narrador testigo impersonal nos cuenta sobre el hallazgo del cadáver de
la Bruja, una tercera persona omnisciente transmite las voces del pueblo sobre
la Bruja Chica y su madre. Los capítulos centrales dan voz a personajes
principales más o menos implicados en el crimen. La autora recupera algunas
convenciones genéricas de la crónica, de la declaración policial, de la fábula
o el cuento, para luego subvertirlas en boca de los personajes. Así, bajo el
prisma del personaje del Munra, detenido como cómplice, la voz narradora nos
cuenta:
“…sonó el teléfono de nuevo y era otra vez el pinche chamaco que decía que había conseguido dinero, que le pagaría la gasolina para que le hiciera el paro de llevarlo a un jale, por lo cual el declarante entendió que su hijastro necesitaba el favor de llevarlo a un lugar donde podía conseguir dinero para seguir bebiendo, propuesta que el declarante aceptó, por lo que a bordo de su camioneta cerrada marca Lumina, color azul con gris, modelo mil novecientos noventa y uno, con placas del estado de Texas erre ge equis quinientos once, se dirigió al punto de reunión señalado, precisamente las bancas del parque frente al Palacio Municipal de Villa.”
La novela explora la violencia estructural, derivada de la
situación de pobreza, drogas y corrupción en una sociedad asolada por el
narcotráfico y las supersticiones más primarias. La Matosa es un pueblo
ficticio sin esperanza, un espacio rural que representa zonas del estado de
Veracruz, anclado en las falsas creencias, la brujería y estructuras familiares
estigmatizadas por conductas que se mueven por instintos primarios. Escuchamos
la voz de las víctimas, el discurso de los de abajo, es el que viene ahora a
reclamar su lugar, el de personajes que viven en una vorágine de violencia y en
dinámicas heredadas que los asfixian.



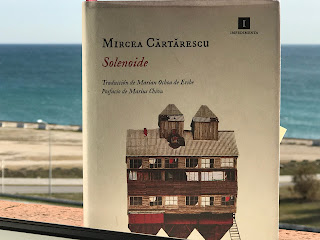

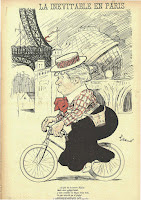
Comentarios
Publicar un comentario