"La amortajada", de María Luisa Bombal

Ahora, sin embargo, María Luisa Bombal (1910-1980) es una de las escritoras con mayor reconocimiento de la literatura en español. Ha sido en estos últimos cinco años cuando se han reeditado las obras de algunas de las grandes autoras latinoamericanas (Elena Garro, Amparo Dávila, Rosario Castellanos, entre otras) que fueron invisibles en su tiempo, excluidas del canon y olvidadas en los mapas literarios.
Seix Barral reeditó en 2021 las
novelas de María Luisa Bombal, La última
niebla y La amortajada, en un volumen
que incluye algunos de sus cuentos, la reseña que escribió Borges sobre La amortajada y un texto autobiográfico
de la propia autora basado en entrevistas realizadas en 1979. Bombal cosechó
amistades “literarias” con Pablo Neruda, Borges, Victoria Ocampo, Federico
García Lorca y otros artistas de su generación.
La obra de María Luisa Bombal se
incluye en los movimientos de vanguardia que propiciaron el subjetivismo y se
alzaron frente al realismo y al criollismo de la literatura chilena de
principios del siglo XX. Con el estilo vanguardista (influido por las lecturas
de Baudelaire, Verlaine y Rimbaud durante su estancia de formación en la
Sorbona) se rompe toda posibilidad de mímesis y se agota la linealidad en el
tiempo. La prosa de Bombal está impregnada de lirismo, con un
lenguaje metafórico y simbólico. Y en cuanto a la sonoridad, siempre anduvo en
busca de cierto ritmo ondulante:
“Siempre busco un ritmo que se parezca a una marea, a la oración, es una ola que asciende y desciende y luego vuelve a subir. Yo creo que, en el fondo, soy poeta, mi caso es el del poeta que escribe prosa.”
(Bombal por Bombal.
Testimonio autobiográfico)
Es conocida la alusión de Juan Rulfo, cuando le confiesa al propio Borges que la lectura de La amortajada en su juventud le había causado una gran impresión. Así, puede que tuviera algo que ver con la elección de voces que narran desde la muerte para su Pedro Páramo, publicada por primera vez en 1955. Lo cierto es que la crítica destaca a esta escritora chilena como una de las voces precursoras del realismo mágico. En la obra de María Luisa Bombal se matizan los ecos de realismo con lo sobrenatural, con la creación de atmósferas oníricas, con el fluir de la conciencia y se suma, además, la perspectiva de lo maravilloso. Otros signos de originalidad son la ambigüedad en los espacios, los saltos en los tiempos narrativos, los juegos de voces y el vínculo profundo entre el personaje femenino y la naturaleza. Por el uso de estas técnicas de vanguardia y también por la temática de la muerte, el amor, la frustración o la exploración de la psicología femenina, Bombal ha sido comparada con William Faulkner y Virginia Woolf.
La amortajada (1938) nos invita a un viaje introspectivo,
a través de recuerdos y vivencias, por la vida de Ana María, que ahora yace
muerta en su propio lecho, expuesta a las miradas de los vivos. Su historia
refleja la sociedad chilena de los años 30, una sociedad que acotaba el papel
de las mujeres a casarse y tener hijos, o a vivir atrapadas por una noción
sexista de idealización del amor romántico que las llevaba a la dependencia de
un hombre.
“¿Por qué, por qué la naturaleza de la mujer ha de ser tal que tenga que ser siempre un hombre el eje de su vida?” (La amortajada))
La novela es la revisión de una
existencia marcada por secuencias de infelicidad, desengaños y desamparo
compartidas con los que ahora la velan. Y sin embargo, el tono carece de
patetismo:
“La invade
una inmensa alegría, que puedan admirarla así, los que ya no la recordaban sino
devorada por fútiles inquietudes, marchita por algunas penas y el aire cortante
de la hacienda.
Ahora que la saben muerta, allí están rodeándola todos.”
Así, en los primeros párrafos
aparece una voz narrativa omnisciente que parece surgir de su propia
conciencia:
“Respetuosamente, maravillados se
inclinaban, sin saber que Ella los veía.
Porque Ella veía, sentía”
Luego el mismo narrador omnisciente
describe cómo se ve ella sobre el lecho, “inmóvil, tendida boca arriba…” Y se
alude a las nuevas sensaciones de Ana María desde la muerte ante la mirada de
los que la están velando. Aparece la naturaleza en forma de la lluvia que ella
escucha caer sobre los techos y también sobre la tierra, los árboles o los
senderos.: “La lluvia cae fina, obstinada, tranquila.” La lluvia envuelve las
emociones de Ana María y simboliza su estado de ánimo.
Uno a uno, cuando ella los percibe, son
presentados los vivos que están frente al cadáver. Están sus tres hijos, Anita,
Alberto y Fred. Está Zoila, antigua confidente, que la vio nacer y la crio
después de la muerte de su madre. La voz de Ana María narra desde la distancia,
está físicamente muerta, pero sigue de alguna manera consciente, inexpresiva,
atrapada en un umbral entre la vida y la muerte. Los recuerdos se encadenan a
medida que aparecen algunos amigos y familiares. Entre ellos, está el que fue
su primer amor, Ricardo, (“Es él, él.”) y ahora Ana María toma la palabra para
dirigirse a él y desplaza al narrador de las primeras páginas en una magistral
técnica del monólogo interior:
“-Te recuerdo, te recuerdo adolescente. Recuerdo tu pupila clara, tu tez de rubio curtida por el sol de la hacienda, tu cuerpo entonces, afilado y nervioso…
Ana María hilvana los recuerdos de
experiencias vividas con él en el pasado pero también nos refiere lo que ve
ahora, lo que oye y lo que siente en el presente, descubre las nuevas y
extrañas sensaciones de estar muerta. Otros familiares desfilan ante la
amortajada: su padre, reservado y orgulloso, su hermana, Alicia, con quien
compartió la infancia en un convento donde se educaron; su hijo, Alberto, a
quien llama “el marido celoso de Mª Griselda". Desfilan también los otros
hombres de su vida: un amante que la humilló siempre y un marido distante y
poco romántico.
Los límites entre la ensoñación y la
realidad se diluyen en la conciencia de Ana María, pero también afloran
momentos de lucidez y toma de conciencia de su estado y del paso del tiempo,
que la lleva inexorablemente al final de lo que llama “la muerte de los
muertos”. Y a modo de eco, la frase recurrente:
“El día quema horas, minutos,
segundos.”
Y al fin la fusión con la
naturaleza, el cuerpo como materia se funde con la tierra para iniciar una vida
nueva.
“En la
oscuridad de la cripta, tuvo la impresión de que podía al fin moverse. Y
hubiera podido, en efecto, empujar la tapa del ataúd, levantarse y volver
derecha y fría, por los caminos, hasta el umbral de su casa.
Pero nacidas
de su cuerpo, sentía una infinidad de raíces hundirse y esparcirse en la tierra
como una pujante telaraña por la que subía temblando, hasta ella, la constante
palpitación del universo.”
Con respecto a este final, Lucía
Guerra, profesora en la Universidad de California, crítica literaria y amiga de
María Luisa Bombal, apunta en el prólogo de esta edición:
“Contradiciendo
la visión católica que postula un “polvo eres y en polvo te convertirás”, el
cuerpo de ella se reintegra a la materia primordial del universo en un Eterno
Retorno, en el cual la muerte es sinónimo de una nueva gestación y modalidad de
vida.”


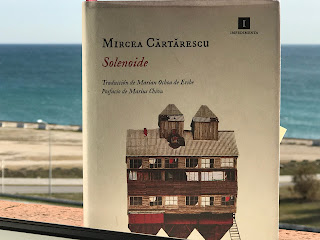

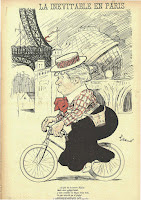
Comentarios
Publicar un comentario